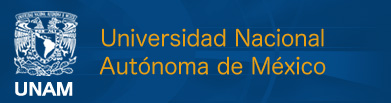

Publicaciones sobre la experiencia docente del CCH
Gaceta Amarilla e Historia del Colegio
Nuevos Cuadernos del Colegio Número 16
Área: General
Materia: General
Temática: El trabajo colegiado
Descarga: Descargar Pdf
José de Jesús Bazán Levy
El proyecto del Colegio
La Gaceta UNAM del 1 de febrero de 1971 contiene la documentación completa que sirvió de base académica e institucional para las decisiones del Consejo Universitario relativas a la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades. Así las declaraciones del Rector, la Exposición de Motivos del Proyecto de creación del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Unidad Académica el Ciclo de Bachillerato, Las Reglas y Criterios de aplicación del Plan de Estudios y el Reglamento de esta Unidad, las Bases para la Creación del Colegio de Ciencias y Humanidades… exponen, en un discurso coherente, abundante en orientaciones específicas y universitariamente ambicioso, la misión del Colegio y las líneas generales de su primer desarrollo.
Tomo como guía inicial de mis reflexiones las primeras líneas de las declaraciones del Rector en sesión del Consejo Universitario del 26 de enero de 1971 y que cito de manera más comunitaria que apegada a formalidad como GA, p. (Gaceta Amarilla y página):
“El Colegio de Ciencias y Humanidades resuelve por lo menos tres problemas que hasta ahora sólo habíamos planteado o resuelto en forma parcial:
1° Unir a distintas facultades y escuelas que originalmente estuvieron separadas.
2° Vincular a la Escuela Nacional Preparatoria a las facultades y escuelas superiores, así como a los institutos de investigación …” (GA, p.1)
Personal docente
En el nivel de la docencia de la nueva Unidad, las escuelas y facultades que inician el Bachillerato del Colegio le aportarán su personal docente. Los documentos fundacionales destacan el valor pedagógico de la experiencia de la Escuela Nacional Preparatoria.
“El proyecto entraña la estrecha colaboración de la Escuela Nacional Preparatoria, que puede aportar una rica experiencia pedagógica y organizativa en el establecimiento de nuevas unidades…” (GA p.3B)
El documento contiene una innovación característica de los primeros años del Bachillerato del Colegio, la aparición de profesores-estudiantes, a los que se demandó contar con el 75% de los créditos de su licenciatura:
“… un porcentaje importante del personal docente de las nuevas unidades académicas provendría de las cuatro facultades de iniciativa que sumarían sus esfuerzos a aquellos con que contribuyera el profesorado de la Escuela Nacional Preparatoria…y en parte, el que se reclutaría entre los estudiantes de licenciatura y de las divisiones de estudios superiores de las propias facultades.” (GA p.3A)
“Así, las unidades académicas constituirían un verdadero punto de encuentro entre especialistas de diferentes disciplinas, así como un laboratorio de formación de profesores e investigadores de la Universidad. Al efecto se buscaría siempre que en toda unidad académica hubiera profesores de la Escuela Nacional Preparatoria, y profesores-estudiantes de las facultades.” (GA p.3A)
“En cada plantel de la Unidad Académica deberá haber una planta de profesores de carrera y de asignatura y ayudantes. Se procurará integrar esta planta con profesores y alumnos de las facultades y escuelas de la Universidad y de manera especial se tratará de asegurar la máxima movilidad y las posibilidades de intercambio de los profesores con las dependencias mencionadas. Se propondrá a las facultades y escuelas que otorguen créditos equivalentes de materias optativas de licenciatura, maestría y doctorado, a los alumnos de las mismas que trabajen en la Unidad como profesores.” (GA p.5)
Los distintos elementos del proyecto de personal docente del Bachillerato del Colegio tuvieron concreciones y desarrollos dispares:
· No hubo inicialmente ayudantes de profesor ni profesores de carrera, a no ser los Jefes de Área, pronto Coordinadores, cuyas plazas quedaban totalmente absorbidas por las tareas de la administración académica (asignación de grupos, exámenes extraordinarios, solución de conflictos entre profesores y alumnos), pero también por la coordinación de la docencia en los aspectos pedagógicos y en las relaciones del Área con la Dirección del Plantel. Hubo que esperar 15 años para que los profesores del Colegio tuvieran acceso a plazas de carrera, tras el experimento inteligente y generoso de Complementación Académica, plazas de carrera con horas de asignatura para profesores todavía sin título de licenciatura en 1978.
· La incorporación de profesores de la Escuela Nacional Preparatoria al nuevo Bachillerato al parecer no les resultó especialmente atractiva, a pesar de la perspectiva laboral que representaban numerosos grupos para Profesores de Asignatura.
· Tampoco el “laboratorio de formación de profesores” del proyecto original alcanzó a concretarse, acaso ni a recibir un primer impulso específico. En realidad, los cursos de selección de profesores constituyeron la única acción universitaria, importante sin duda y estimada por las comunidades docentes, pero no el inicio de un proyecto amplio para formar profesores universitarios. Las comunidades fueron dejadas sin atención institucional formal, pero tampoco impedidas de que tomaran iniciativas propias. La experiencia pedagógica de la Escuela Nacional Preparatoria no tuvo la función que hubiera podido alcanzar.
· La mayor parte de los profesores del inicial Bachillerato del Colegio fueron estudiantes de Escuelas y Facultades, con el 75% de los créditos cubiertos. Este aspecto del proyecto tuvo repercusiones importantes en las características del personal docente del Colegio: inexperiencia docente y apertura a incorporar nuevos enfoques, juventud y cercanía espontánea con la edad de los alumnos, ausencia de presiones económicas familiares o apenas iniciales, y por consiguiente compromiso con el Colegio y disponibilidad en tiempo y esfuerzo.
En 1976, la Universidad apoyó mecanismos, sin duda favorables a los profesores, que incluían el reconocimiento de los cursos de selección como requisito para la definitividad, pero presentó este proceso como “regularización”, cuando los profesores del Colegio nunca habían sido “irregulares”. La comunidad no dio importancia a esta contradicción.
Primer trabajo y conciencia clara de estar participando en la creación de una institución portadora de novedades conformaron la conciencia de las comunidades de profesores noveles y despertaron un compromiso que las llevó a una docencia que exigía invención y trabajo colegiado para encontrar soluciones más allá de las aportaciones personales.
Cursos de selección 1
La necesidad de profesores para una institución, por múltiples razones académicas novedosa, demandaba una convocatoria amplia y la preparación específica de los profesores que se harían cargo de desarrollar el proyecto del Colegio.
Así, tras su creación en el Consejo Universitario, el Colegio inauguró su actividad académica con los Cursos de Selección de Profesores, a los que convocó la Universidad y que se desarrollaron en Ciudad Universitaria en febrero de 1971.
Estos Cursos planeados y desarrollados por el Centro de Didáctica, dirigido por el Ing. Alfonso Bernal Sahagún, también primer Coordinador General del Colegio de Ciencias y Humanidades, fueron confiados a pedagogos seleccionados y preparados por el Centro y apoyados por el Comité Directivo, es decir, por los Directores de las Facultades y Escuela que dieron origen al Colegio, Filosofía y Letras, Ciencias, Química, Ciencias Políticas y Sociales, Escuela Nacional Preparatoria.
Los cursos consistieron fundamentalmente en una iniciación a los enfoques didácticos y pedagógicos que los nuevos profesores del Bachillerato del Colegio debían aplicar y desarrollar para cumplir con el propósito de un Bachillerato de innovación que el Consejo Universitario le había asignado en su creación de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato del Colegio.
Sin embargo, los responsables de los cursos pusieron el acento principal no tanto en la novedad institucional del proyecto del Colegio, sino en los aspectos pedagógicos, el alumno participante activo y central en las sesiones de aprendizaje, en las que en profesor fungía no como el poseedor de verdades indiscutibles, sino como coordinador de una reflexión colegiada del grupo de alumnos. Un indicio de la omisión de los aspectos institucionales lo constituye el hecho de que en la mayor parte de los cursos nunca se trató la Gaceta UNAM del 1 de febrero como fuente de orientación de la docencia que demandaba el Colegio. En 1971, sin embargo, este número de la Gaceta, amarilla por el color del papel en el que se editó, fue denominada “amarilla” por las comunidades docentes de los tres primeros Planteles.
Los cursos en general, en cambio, incluyeron un ejercicio de planeación y desarrollo ante los colegas del curso de una unidad del programa del primer semestre de cada materia, como los aspirantes a profesor podían imaginar que sería el modelo de la docencia futura, en especial atendiendo a la participación fomentada y libre de los alumnos. La imagen de la escuela activa sirvió de referencia para imaginar la docencia del Colegio, aunque este no pretendió ni hubiera podido asumir este modelo de docencia, en particular por el tamaño de los grupos, siempre de 50 alumnos y siempre un poco más.
Al insistir en que el proyecto del Colegio era una empresa universitaria innovadora y de avanzada, los nuevos profesores, en su mayoría en las orillas de su primer trabajo, se supieron investidos de una responsabilidad y una tarea trascendente y a la vez exigente. Pasión por el Colegio.
De la evaluación de los participantes se elaboraron listas que sirvieron de base para la contratación en los planteles Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo de los profesores de las materias del primer semestre del Plan de Estudios: Matemáticas I, Física I, Historia Universal, Moderna y Contemporánea, Taller de Redacción I, Taller de Lectura de Clásicos Universales, Idioma Extranjero (Inglés y Francés).
Nacieron así las comunidades de profesores de las materias, que adquirieron su plena identidad en los turnos matutino I y II y vespertinos III y IV, sin renunciar a la unidad cuando la materia de las sesiones lo exigía.
Cursos de selección 2
En el segundo semestre del ciclo escolar 1971 surgió la pregunta en las reuniones de área acerca de cómo se contratarían los nuevos profesores que se preveía serían contratados para enseñar en el tercer semestre en el ciclo 1972-1.
No hubo una convocatoria abierta a las comunidades de los Planteles, sino que el Coordinador del Colegio, sin duda con aprobación del Comité Directivo, convocó a una reunión una tarde de otoño para tratar el tema en el Museo de Geología, a la que asistieron algunos Directores y funcionarios de los Planteles y unos muy pocos profesores invitados por sus Directores, para tratar el tema de la selección de nuevos profesores.
El Área de Talleres 1 y 2 de Naucalpan había avanzado en la elaboración de un proyecto de cursos de selección, inspirado en la experiencia de los cursos iniciales. Se trataba de una estructura tripartita que incluía la verificación de los conocimientos de las materias (Física, Química, Biología, Matemáticas, Historia, Lengua y Literatura), de las disposiciones docentes comprobadas en la impartición de una clase ante el grupo de aspirantes, y de las disposiciones para el trabajo colegiado entre profesores en un seminario organizado por las áreas. El documento fue distribuido en aquella primera reunión. Ricardo Bravo, único representante de Oriente, se unió a la propuesta de Talleres.
De la primera reunión improvisada a la organización de los cursos y a su desarrollo a comienzos de 1972 hubo, sin duda, tareas variadas y aproximaciones sucesivas, pero nunca un clima de enfrentamiento y forcejeo.
El Coordinador General, sin duda con el apoyo del Comité Directivo, aceptó que los profesores impartieran los cursos de selección de 1972, para las materias del tercer semestre para los planteles de Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo, y del semestre 1 para Oriente y Sur.
Las áreas/plantel, que reciente y sucesivamente se fueron reconociendo como academias, es decir, colegios de profesores académicamente activos, se encargaron de organizar los cursos en los planteles. Así, los profesores de los Planteles incorporados en 1971 imparten los cursos y los evalúan. Profesores de las facultades nombrados por sus directores supervisan, con información elemental, las evaluaciones, tal vez no en todos los casos.
Con frecuencia y con cierta facilidad injustificada se ha creído que la participación de las academias como un protagonista inevitable y poderoso de la vida del Colegio se debió a alguna forma de revuelta e imposición de las academias. Sin negar los aspectos en diversos grados conflictivos de los procesos comunitarios de los primeros años, las academias adquirieron poder porque propusieron soluciones y se hicieron responsables de aspectos centrales del trabajo académico y docente, con la aprobación a veces silenciosa de los cuerpos directivos universitarios.
Cursos de selección 3
En 1973 el Colegio requiere, además de más profesores para segundo semestre para los planteles Sur y Oriente, profesores de las materias optativas. Nuevas facultades comenzarían a participar en el proyecto de colaboración de escuelas y facultades: Derecho, Arquitectura, Medicina, Contaduría, Economía, Psicología, Diseño, y otras carreras de las Facultades originales: Letras Clásicas, Geografía.
Tras numerosas y prolongadas sesiones de negociación vespertinas en los últimos meses de 1972, entre personal del Centro de Didáctica y por primera vez representantes de las academias, el Comité Directivo acepta la realización de una nueva etapa de cursos de selección, particularmente para cubrir los grupos de segundo semestre de Oriente y Sur y los de 5° y 6° semestre de Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo, a cargo de los profesores de los Planteles.
A finales de febrero de 1972, mientras los representantes de los profesores discutían modalidades y enfoques, buscando la coherencia de estas actividades con el proyecto del Colegio que comenzaba a adquirir consistencia y creciente complejidad, el Ing. Bernal Sahagún renunció a la Coordinación General del Colegio.
El Ing. Manuel Pérez Rocha es designado Coordinador del Colegio en marzo. Las negociaciones entre autoridades y profesores llegan rápidamente a término y los profesores se hacen cargo de los cursos de selección de todas las materias, con la participación de profesores de las Escuelas y Facultades donde se enseñan las materias de los dos últimos semestres. En la designación de estos profesores intervienen con pesos variables las direcciones de estudios superiores y las cercanías diversas con profesores de las Academias. Los profesores invitan a sus maestros de licenciatura y se produce una selección política, incluso sesgada, pero no es lo predominante ni tampoco de por sí carente de valor académico.
Los Cursos de Selección 4, en 1974 fueron organizados por profesores del Colegio, sin intervención expresa de autoridades, siguiendo la estructura repetida en los años anteriores, pero tuvieron una amplitud reducida y no interesaron a la mayoría de las academias con la misma intensidad que los precedentes.
La estructura del proceso de selección, en lo que se refiere a conocimiento y práctica docente, se ha mantenido, en formas diferentes de detalle, hasta el abandono de la evaluación de los aspirantes sustituida por un diplomado sobre el modelo educativo del Colegio en 2023. Hoy el Colegio no puede garantizar que todos sus profesores están capacitados para la docencia, porque de varios cientos de ellos no tiene constancia de sus conocimientos de la materia que enseñan.
Participación académica de Escuelas y Facultades
En la Exposición de Motivos para la creación de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato (GA, p.3B), se señalan las funciones de las facultades en la vida académica de la nueva institución.
“Desde el punto de vista académico, el estudio de la organización fundamental, en cuanto a planes, métodos de enseñanza y posibilidades de adiestramiento y programas de estudio correspondió a las cuatro facultades de la iniciativa; sin embargo, la ejecución práctica del proyecto y la dirección administrativa y académica necesaria para la nueva institución, deberá corresponder a determinados órganos y autoridades de carácter permanente…”
En resumen: planes de estudio y programas, métodos de enseñanza y adiestramiento.
1. Planes de estudio
El primer campo donde se concreta la colaboración de escuelas y facultades en el proyecto común del Bachillerato del Colegio es su plan de estudios, distinto del plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria.
“La primera diferencia se refiere a los planes de estudio, … las unidades académicas del proyecto se significan por el carácter netamente interdisciplinario y por la síntesis de los enfoques metodológicos que aportan cuatro facultades universitarias.” (GA, p.3A)
“Atendiendo particularmente al carácter interdisciplinario de la enseñanza de estas unidades, en que se conjugarían las matemáticas y el español, y el método científico-experimental con el histórico-social, cuatro facultades universitarias han tomado la iniciativa de organizar en sus aspectos más generales la estructura académica de estas nuevas unidades…” (GA, 2B)
El plan de estudios del Bachillerato del Colegio, a propuesta de las Facultades fundadoras, fue aprobado por el Consejo Universitario en su sesión de enero de 1971. En realidad, se trata esencialmente de una tabla de materias, designada ahí como “Plan de estudios” seguido de sus “Reglas de Aplicación” (GA, p.5). Obviamente no se trata del concepto de plan de estudios vigente en la actualidad, pero esta versión inicial orientó la concepción educativa del Bachillerato del Colegio desde los primeros años.
2. Programas
“Tales facultades [las responsables del proyecto de la Unidad Académica el Ciclo de Bachillerato] son las de Ciencias y Filosofía (de las que surgen esencialmente la enseñanza de las matemáticas, la física, la biología, la lógica, la historia y el español) y de Química y Ciencias Políticas y Sociales (de las que surge en forma predominante la enseñanza de la química y del método histórico-social aplicado a los fenómenos de la sociedad contemporánea y a los estudios prospectivos de una sociedad en pleno cambio).” (GA p.2B)
En 1971 el Bachillerato del Colegio comenzó su docencia aplicando los programas elaborados por las Facultades fundadoras. En el curso del primer semestre, las Facultades designan profesores destacados para asesorar y elaborar, con los coordinadores de las materias de los tres planteles iniciales del Colegio, los programas de 2° semestre. Esta primera colaboración académica se desarrolló en un clima de cordialidad, donde el papel de los profesores de facultad era reconocido por sus alumnos todavía recientes.
Con la elaboración de los programas de tercer semestre, se fue extinguiendo la colaboración, sin que haya habido ninguna forma de ruptura. Los Coordinadores de Área se fueron haciendo cargo de la elaboración de los programas todavía inexistentes.
Se toma en cuenta en esta materia desde el segundo, tercero y cuarto semestre, los programas en cuya concepción intervienen los coordinadores de Área de Naucalpan, Azcapotzalco y Vallejo.
Por otra parte, el programa de Biología I fue elaborado por profesores de la Facultad de Ciencias comprometidos con la enseñanza de su materia, quienes promovieron entre los alumnos de la carrera su ingreso a la docencia del Colegio.
Asimismo, en 1973 los programas de 5° y 6° semestre, al incluir materias nuevas, una vez más fueron asesorados por profesores de las Facultades fundadoras y de las (Letras Clásicas, Geografía, Filosofía) y de las Facultades responsables de la docencia de las materias de esos semestres (Economía, Psicología, Derecho, Contaduría y Administración, Medicina, Arquitectura, Artes Plásticas). La designación de estos asesores, institucionales sin duda, resultó en medida variable de las relaciones que las academias mantenían con sus antiguos profesores.
A lo largo de los años las Facultades han ofrecido otros apoyos al Bachillerato del Colegio: programas de titulación, cursos entre los que destacan los cursos de actualización para la implantación de los primeros programas reconocidos generalmente por la comunidad en 1996 (1997-1).
Estas contribuciones, valiosas sin duda, no pueden equivaler sin embargo a la imagen que puede sugerir la frase “métodos de enseñanza y posibilidades de adiestramiento”, que referidas a profesores suscitan la idea de programas permanentes que transmiten las experiencias maduras de las facultades fundadoras.
La historia de los programas en la experiencia de las comunidades académicas del Colegio incluye un periodo de modificaciones locales asumidas por las academias de profesores para responder a sus experiencias docentes. Estos cambios tuvieron desarrollos distintos según las materias y los Planteles, hasta generar una imagen de arbitrariedad y dispersión en la mirada exterior principalmente, de la que no estuvieron ausentes prejuicios y desconocimiento de realidades académicas propias del Colegio.
Ante el hastío de sobrellevar críticas infundadas, hacia 1980, Javier Palencia Gómez, entonces Secretario Académico de la Dirección de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato, emprendió la recopilación de todos los programas realmente aplicados en los cinco Planteles, acompañado por un grupo de trabajo.
Esta recopilación, publicada por la Dirección de la UACB, puso en claro que la diversidad de programas, supuestamente “infinita y desordenada” no era tal, sino amplia sí, pero unificada relativamente por área-turno de cada Plantel y en la mayoría coincidente en lo fundamental. Un ejemplo significativo lo ofrecía Oriente que comenzaba en Taller de Lectura I con autores Latinoamericanos, a decir de la academia, de más fácil comprensión para los alumnos, mantenía sin modificación y seguía la disposición general en los semestres II y III, pero recuperaba a Griegos y Romanos en el semestre IV.
En las otras áreas no había cambios tan drásticos.
En los primeros tiempos del proceso de revisión del Plan de Estudios, algunas academias manifestaron resistencias posibles ante programas “oficiales”. En la etapa de formulación de programas a cargo de comisiones de profesores que fueron elaborando aproximaciones a los programas, publicadas y entregadas con firma de recibido por cada profesor, se estableció en el Cuadernillo verde 29 la distinción entre programas institucionales (no oficiales) y programas operativos que cada profesor elabora y aplica en sus grupos, para responder concretamente a la preparación académica de estos, a sus intereses y preocupaciones. De esta manera quedo a salvo la libertad de cátedra y se formuló la distinción de dos tipos de programa legítimos, que la comunidad no puso en duda.
Gobierno y administración
1. Directores y funcionarios de los Planteles
Con la participación de las Facultades fundadoras, el Rector nombró a los primeros Directores de los Planteles de 1971: al Ingeniero Químico Manuel Guerra en Azcapotzalco, al Dr. Ignacio Renero Ambros, físico de la Facultad de Ciencias con un posgrado en París y profesor en secundaria activa particular en Naucalpan; en tanto en Vallejo al Lic. José Vitelio García Maldonado, procedente de un centro de reclusión, si no me equivoco.
De los tres primeros directores, de los cinco si se consideran los de Oriente y Sur en 1972, únicamente el Dr. Renero terminó su periodo, sin lugar a dudas porque supo mantener contacto abierto y cordial con las academias de profesores, derivado de su comprensión de un modelo de escuela activa participativa, que marcaba un terreno de entendimiento con las preocupaciones democráticas del movimiento de 68. La mayor parte de los profesores-estudiantes del Colegio habían participado en el movimiento como efectivos de base. Unos pocos, procedentes en particular de la Facultad de Filosofía y Letras, tuvieron funciones directivas sobre todo de nivel intermedio.
La Escuela Nacional Preparatoria, que participaba en el grupo de escuelas fundadoras y ofreció un número reducido de profesores, a pesar de que su experiencia pedagógica era su principal aportación posible, ofreció candidatos para ocupar funciones de dirección en los primeros Planteles.
Podemos enumerar entre estos funcionarios a Secretarios provenientes de la ENP, como el director de Azcapotzalco ya citado y el segundo Secretario General del mismo Plantel, Ing. Flores Guadarrama; Aída Flores de Gómez Pezuela, Secretaria General del Plantel Naucalpan en 1971 y Directora del Plantel Sur desde el ciclo 1972, el Secretario Académico del mismo, Barraza, en Vallejo.
Las Facultades y la Escuela Nacional Preparatoria promovieron igualmente a profesores y estudiantes destacados de sus licenciaturas y posgrados para las funciones de Jefe de Área, en Azcapotzalco, Alfonso López Tapia ENP (Ciencias Experimentales), Gloria Villegas FFL (Historia), Inés Arredondo FFL (Talleres); en Naucalpan Rafael Velázquez, FC (Ciencias Experimentales), Luis Alberto Domínguez, FFL (Talleres); en Vallejo, Enrique González Martínez y Mario Contreras FFL (Historia), José Tapia FFL Letras Clásicas (Talleres), entre otros.
Los Coordinadores de Área merecen una atención especial, porque desempeñaban funciones de promotores de la docencia propia del Colegio, asesores de los profesores, responsables de la cobertura de los grupos, y de representantes de su área ante las direcciones locales.
2. Comité Directivo y Coordinación General del Colegio
El artículo 6 del Reglamento de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades (GA, p. 6 y 8) describe la composición del Comité Directivo. Sus funciones se encuentran definidas en las Bases para la Creación del Colegio de Ciencias y Humanidades (Artículo 3), cuyo nivel de generalidad responde con mayor pertinencia a los estudios superiores y a la investigación (GA, p.6B):
“Art. 6. El Comité Directivo del Colegio de Ciencias y Humanidades, para los efectos de la Unidad Académica de este reglamento, se integrará con los coordinadores, los directores de las Facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias, de Ciencias Políticas y Sociales, de Química, de la Escuela Nacional Preparatoria y de los que en el futuro participen.” (GA, p.6).
Las Facultades enumeradas en el texto precedente son las que concibieron y planearon el proyecto del Colegio y en particular su Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato, y fueron presentadas al Consejo Universitario como patrocinadoras del Colegio.
El Director General de la Escuela Nacional Preparatoria tiene una participación disminuida, derivada acaso de alguna forma de desinterés por el nuevo Bachillerato, de cuya creación acaso discrepaba.
En el texto presente he designado como fundadoras a estas escuelas y facultades y en adelante calificaré de Facultades Madres, término de uso universal en el léxico cotidiano, pero también formal, del discurso de la comunidad el Bachillerato del Colegio desde los primeros años.
El Comité Directivo tuvo un papel de primer orden en la vida del Colegio en sus primeros años, además de la designación de los directores de los Planteles, en particular en el nombramiento de los dos primeros Coordinadores Generales del Colegio, el Ing. Bernal Sahagún y el Ing. Manuel Pérez Rocha.
Tras la renuncia del Ing. Bernal, sorprendente para la comunidad docente, comprometida en las discusiones de los Cursos de Selección 3, en febrero de 1973, el Rector Guillermo Soberón Acevedo designó al Ing. Manuel Pérez Rocha tras verdaderas tratativas que se llevaron a cabo entre Ciudad Universitaria y del Sur de Inglaterra donde el Ingeniero desarrollaba libremente estudios de ampliación educativa.
Un acuerdo que tuvo consecuencias en la vida el Colegio consistió en el asentimiento que el Rector dio a la condición defendida por el Ingeniero Pérez Rocha de que la comunicación entre el Coordinador General del Colegio y el Rector se llevaría a cabo sin intermediación alguna.
Esta condición respondía a la manera como el Ing. Pérez Rocha concebía la función y el nivel institucional del Coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades, el mismo que el de los Coordinadores de Humanidades y de la Investigación Científica. El Coordinador del Colegio sería el tercer coordinador del mismo rango.
Durante la Coordinación del Ing. Manuel Pérez Rocha, los Directores del Comité Directivo asistieron a las reuniones del Consejo del Colegio y mantuvieron reuniones constantes con el Coordinador del Colegio sobre cuya acción ejercían una supervisión continua. Tema de preocupación del Comité y de censura repetida fue la apertura de la Coordinación a las academias de profesores que consideraban una debilidad de gobierno inaceptable por constituir ante la mirada del Comité una transgresión de las funciones directivas establecidas en la legislación universitaria.
En estos meses deben mencionarse también las intervenciones, repetidas y violentas algunas de ellas en los Planteles del Colegio, patrocinadas por el Secretario de Rectoría Valentín Molina Piñeiro, desde el día de la toma de posesión como Coordinador del Ing. Pérez Rocha.
Tras tensiones numerosas, el Rector designó al Mtro. Henrique González Casanova como Ayudante del Secretario General para los Asuntos del Colegio, en el intento de alejarse del ámbito de los conflictos del Colegio, con la esperanza de que la cercanía real del Mtro. González Casanova y del Ing. Pérez Rocha facilitaría el tratamiento de los conflictos.
Pero esta decisión rompía el acuerdo de acceso inmediato al Rector, al introducir dos niveles intermedios en la relación del Coordinador con el Rector. De inmediato el Ing. Pérez Rocha presentó su renuncia el 16 de julio de 1973, a la que siguió el mismo día la de sus principales colaboradores de la Coordinación General.
Tras la renuncia provocada del Ing. Pérez Rocha (julio de 1973), el Rector designa al Mtro. Henrique González Casanova como Ayudante del Secretario General para los Asuntos del CCH. En realidad, Don Henrique gobierna al Colegio durante un año, con autoridad propia y con gran cercanía con el Rector, designado para un puesto y funciones no definidos expresamente en la legislación universitaria originados en las facultades del Rector.
En julio de 1974 el Dr. Fernando Pérez Correa es designado Coordinador del Colegio. El Comité Directivo habrá sido consultado, pero tiene en adelante un papel políticamente menos importante en la designación del Coordinador y no volverá a ejercer supervisión y censura sobre el gobierno del Colegio.
Pérez Correa tiene acceso inmediato al Rector, quien ahora sí cumple la promesa no sostenida que hizo a Manuel Pérez Rocha en febrero de 1973, de trato sin mediaciones para los asuntos del Colegio.
En las nuevas condiciones del Coordinador General, el Comité Directivo va alejándose del gobierno del Colegio, con excepción de los aspectos más formales y esporádicos. El asesoramiento permanente de las facultades madres no tuvo concreciones duraderas, previsto en 1971.
Con todo, los Directores continúan asistiendo a las sesiones del Consejo del Colegio, cuya base institucional conforman, hasta 1983. Los consejeros universitarios profesores y alumnos de las Facultades no lo hacen regularmente.
A este distanciamiento contribuye también la maduración progresiva y deseable de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato y de los Planteles, anunciada en la creación del Colegio:
“Además, sería necesario que, a la mayor brevedad, se integren consejos internos en cada una de las unidades, de manera que estén representados adecuadamente los profesores y los alumnos de las mismas. Así, el coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades, los directores y los consejos internos de las unidades académicas de nueva creación, con el asesoramiento general y permanente de las facultades universitarias de la iniciativa, dirigirían estos centros de enseñanza en lo académico y administrativo.” (GA, p.3B)
La primera elección de consejeros internos de los Planteles tuvo lugar en 1972, pero las funciones reducidas de los Consejos Internos nunca fueron atractivas para las comunidades de profesores y de alumnos. Entre los profesores las Academias prevalecen sin conflicto en todos los campos.
El Consejo del Colegio desaparece formalmente con la creación del Consejo de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato en 1990 [¿?].
Una aproximación a una evaluación de la colaboración de Facultades y Escuelas a la vida del Colegio
El propósito del presente trabajo es comenzar a determinar qué ha perdurado, que alcanzó algún desarrollo, que ha sido totalmente omitido de los aspectos sobre todo académicos del proyecto original del Rector González Casanova y descrito en la Gaceta Amarilla.
La dirección del Colegio, a cargo del coordinador y de los directores del Colegio y de los consejos internos de las unidades académicas, “con el asesoramiento general y permanente de las facultades universitarias de la iniciativa” (GA, p.4A) tuvo en lo académico una primera vida intensa y fue desvaneciéndose en la segunda mitad de la primera década del Colegio. La Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato, como empresa común académica de Escuelas y Facultades de la UNAM, tuvo una vida intensa y expresa solo en sus primeros tres años.
Un acontecimiento determinó sin duda el lento abandono de las responsabilidades que el Consejo Universitario asignó a las facultades fundadoras de 1971. Me refiero a la renuncia del Rector González Casanova, tras la toma de Rectoría y en la crisis del nacimiento del primer sindicato de trabajadores.
Las ideas más personales del Rector, la colaboración entre entidades universitarias como forma de organización para cumplir plenamente el destino académico de la UNAM, si no fue rechazada de manera expresa, hacia 1974 dejó de tener una aplicación importante para impulsar la renovación universitaria en el nivel de Bachillerato.
No sucedió lo mismo en la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del Colegio (UACPyP), que comenzó a trabajar en 1976 con dos programas: Investigación Biológica Básica, Licenciatura, Maestría y Doctorado, promovida por los Institutos del campo de la Biología y la Maestría en Operaciones promovida por el IMASS y el Instituto de Matemáticas.
En los 22 años siguientes la UACPyP siguió creciendo e incorporando en todos sus estudios a varias dependencias universitarias, institutos de Ciencias, sobre todo, la Facultad, desde 1973, de Psicología y Contaduría y Administración. La creatividad de sus programas de posgrado y el excelente funcionamiento de su administración se mantuvieron hasta 1998, cuando la Rectoría de Francisco Barnés reformó los estudios de posgrado adoptando el modelo de la UACPyP, cuyos posgrados se incorporaron a los institutos y facultades que los sostenían.
Esta Unidad Académica fue la más amplia concreción del principio de colaboración entre “distintas facultades y escuelas”, en este caso más bien institutos y facultades, entidades de investigación y docentes. La reforma del Posgrado de 1997 promovida por el Rector Barnés, extendió a todo el Posgrado los enfoques de la UACPyP, por lo que las ideas originales del Colegio de Ciencias y Humanidades, por tanto, del Rector Pablo González Casanova, alcanzaron en este sector universitario una aplicación plena y duradera, a saber:
“Por todo ello el Colegio será el resultado del esfuerzo de la Universidad como verdadera universidad, de las facultades, escuelas, institutos como entidades ligadas y coordinadas de sus profesores, estudiantes y autoridades en un esfuerzo de competencia por enriquecer nuestras posibilidades de investigación …” (GA, p.7)
INNOVACIÓN
El tercero de los propósitos hasta entonces nunca atendidos completamente por la Universidad, según la Explicación de Motivos de la Gaceta, que recoge palabras del Rector en la sesión del Consejo Universitario de enero de 1971, se enuncia en sus primeras palabras como
“3. Crear un órgano permanente de innovación de la Universidad…” (GA, p.1) y, más adelante:
“La creación del Colegio de Ciencias y Humanidades constituye la creación de un motor permanente de innovación de la enseñanza universitaria y nacional…” (GA, p.7B), que el Rector concibe como “el resultado de un esfuerzo de la Universidad como verdadera Universidad…en un esfuerzo por educar más y mejor a un mayor número de mexicanos…” (GA, p.7C)
¿Cómo la creación de la primera Unidad Académica del Colegio, la del Ciclo de Bachillerato, concreta el propósito de una innovación permanente y de acompañamiento a la Universidad en su propósito de serlo más plenamente?
El Rector lo propone claramente: “En rigor podría pensarse en la creación de nuevas Escuelas Preparatorias… Sin embargo, la obligación de que la Universidad cumpla sus objetivos académicos de acuerdo con las nuevas exigencias del desarrollo social y científico, al mismo tiempo que confiera …nuevas opciones y modalidades a la organización de sus estudios, sugieren la conveniencia de poner las bases para una enseñanza interdisciplinaria y de cooperación inter-escolar, también en el ciclo de bachillerato…” (GA p.2B)
Nace así nuestro Bachillerato bajo en signo de la innovación en distintos aspectos del conjunto de elementos curriculares:
· los profesores, ya tratados en el presente escrito, los alumnos-profesores
· el plan de estudios
· las materias
· el enfoque pedagógico
“De otra parte, el Colegio de Ciencias y Humanidades, al nivel del bachillerato, permite la utilización óptima de los recursos destinados a la educación;
“… no solo va a generar (GA p. 1) una fructífera cooperación de todas las facultades y escuelas de la Universidad para la educación de los jóvenes…”
permite la formación sistemática e institucional de nuevos cuadros de enseñanza media superior;
“…y la formación de nuevos profesores, sino que va a liberar una serie de fuerzas para la educación.” (GA, p. 7)
Plan de Estudios
Para hacer más perceptibles los elementos característicos del proyecto del Colegio, distribuyo gráficamente las citas que siguen.
“El plan de estudios es una síntesis de una vieja experiencia pedagógica
· …tendiente a combatir el vicio que hemos llamado enciclopedismo…
· y a proporcionar una preparación que
hace énfasis en las materias básicas para la formación del estudiante
que le permitan tener la vivencia y la experiencia
· del método experimental
· del método histórico
· de las matemáticas
· del español,
· de una lengua extranjera
· de una forma de expresión plástica” (GA p.7)
La Gaceta Amarilla define así la concepción innovadora del Plan de Estudios del nuevo Bachillerato: se trata de una educación que excluye el vicio del enciclopedismo, el propósito desmesurado de enseñar todo de todo, o al menos algo de todo, y elige por el contrario enfocar la enseñanza en las materias básicas, es decir,
“…se ha pensado que la formación del estudiante del ciclo de bachillerato en algunas disciplinas fundamentales —el método científico-experimental, el método histórico-social, las matemáticas y el español— le proporcionarán una educación básica que le permitirá aprovechar las alternativas profesionales o académicas clásicas y modernas.” (GA pp.2B)
El texto define las disciplinas por sus métodos, no alude aquí a los lenguajes, y aquellas equivalen aquí a las cuatro áreas y a las lenguas extranjeras, a las que se añade como de la misma importancia “una forma de expresión plástica”, elemento que no se recoge ya en el Plan de Estudios (GA pp. 4-5), si no es como materia de 5°/6° semestres, el Taller de Expresión Gráfica.
El Colegio ofrece así una formación básica general y aplicable en cualquier actividad de aprendizaje y solución de problemas en todos los campos, al ofrecer habilidades fundamentales y de amplio espectro.
De este propósito original nacerá hacia 1979, no el sintagma, empleado por Don Pablo en una conferencia en1971 y en la Gaceta misma, en la cita anterior “educación básica” el, sino el concepto expreso de cultura básica, que no es la atención a la cultura contemporánea para estar al día, sino el conjunto de habilidades, conceptos, métodos que permiten al estudiante seguir aprendiendo por su cuenta y alcanzar la autonomía en el aprendizaje en las disciplinas de ciencias y humanidades, y con ello llegar a ser adulto en el campo de la cultura contemporánea.
Este conjunto innovador y rico ha constituido la riqueza académica del Colegio. Los campos disciplinarios de los que se generaron las áreas, la estructura académica fundamental y su derivación administrativa que, al reunir a los profesores en grupos de colegas que enseñan las mismas materias, favoreció el trabajo colegiado y con este el origen de comunidades de docencia.
La colegialidad de nuestro Bachillerato no es un rasgo accidental, sino una consecuencia necesaria del plan de estudios original, expresamente retenido en la revisión de 1996. Olvidarlo es una pérdida honda del proyecto original y válido del Colegio de Ciencias y Humanidades.
Pedagogía
Por otra parte, en lo que se refiere a las opciones pedagógicas, el texto de la Gaceta Amarilla es más bien sobrio, pero establece con claridad que la docencia del Colegio deberá ofrecer al estudiante una cultura de nuevo tipo que va más allá del mero conocimiento nocional, y alcanza “la vivencia y la experiencia” del estudiante. Las dos palabras connotan que el estudiante se compromete de manera más completa y en un nivel más profundo.
Por lo mismos el plan de estudios del Colegio privilegia sobre todo el aprendizaje a través de la actividad, indispensable, soy yo el que comenta, para el desarrollo de habilidades. Los verbos predominan en la cita que sigue.
“El plan hace énfasis en aquel tipo de cultura que consiste en
· aprender a dominar, a trabajar, a dominar, a corregir el idioma nacional en los talleres de redacción;
· en aprender a aprender;
· a informarse, en los talleres e investigación documental;
· así como a despertar la curiosidad por la lectura, y en aprender a leer y a interesarse por el estudio de los grandes autores.” (GA p.7A)
Así, en las “Reglas y criterios de aplicación del plan de estudios” la sexta enuncia claramente: “La metodología de la enseñanza hará énfasis en el ejercicio y práctica de los conocimientos teóricos impartidos”. (GA p.4C)
En los primeros semestres de la docencia del Colegio, los profesores habían aprendido en los cursos de selección de febrero de 1971 que el centro de sus preocupaciones docentes debía ser la participación de los alumnos, nunca meros receptores, sino invitados a pensar, a opinar, a discutir, o a desarrollar experimentos y soluciones de problemas matemáticos, los “puentes de Könisberg” desde luego o el hombre, la gallina y la zorra que deberían atravesar el río.
¿Qué papel real tienen estos enfoques en el Colegio en 2025? Apuesto a que siguen presentes, pero, en buena pasión por el proyecto que es interminable, sus comunidades podrían apostar por más.
Recursos didácticos
En lo que toca a los recursos didácticos, el discurso fundador del Colegio propone ir más allá de los libros de texto convencionales o programados, estos últimos entonces novedosos, y propone recurrir a antologías de todas las materias y no solo de literatura, lo que subraya el papel de la lectura para el aprendizaje de todas las materias y su importancia cultural.
La cultura que enseñe el Colegio propondrá a los alumnos lecturas que los ayuden a ir más allá del conocimiento aislado de las disciplinas, y a reconocer la multiplicidad interna de sus conocimientos, sus aplicaciones y posibilidades, se trate de ciencias y de humanidades.
Por otra parte, la Regla 6 propone otro tipo de actividad de aprendizaje, la elaboración por los alumnos de aparatos de observación utilizables en los laboratorios de Ciencias Experimentales y que los apliquen. Así el alumno aprenderá, más allá del empleo de los instrumentos del laboratorio recibidos como dotación consabida, a elaborar los instrumentos que requiere su actividad de investigación experimental, aunque no los encuentre de inmediato, lo que incrementará la autonomía de su aprendizaje.
“En todos y cada uno de los cursos se deberá utilizar no sólo libros de texto, convencionales o programados, sino antologías de lecturas (de matemáticas, física, química, literatura, etc.).
Así en el curso de biología —por ejemplo— no solo se estudiará un texto de biología sino una antología de ensayos o artículos destacados sobre las ciencias biológicas, la investigación básica en biología, la investigación aplicada, que den una imagen viva de lo que es esta disciplina en el conocimiento humano y sus múltiples y variadas posibilidades. Otro tanto se hará con las matemáticas o con la historia, y en general con todas las materias.
En los laboratorios se hará que los estudiantes construyan algunos de los aparatos de observación y que los apliquen, sin que se limiten al uso de los ya construidos, así como que discutan textos sobre la respectiva materia en forma de mesas redondas.” (GA, p. 4C)
Desde 1971 la Universidad comenzó a publicar antologías de todas las materias, elaboradas especialmente por profesores de las Facultades Madres, de modo que los profesores tuvieron a la mano materiales didácticos apropiados, los primeros, que no ofrecían las editoriales tradicionales. Fue una actividad que manifestó por una parte el compromiso con el Bachillerato naciente del Colegio y por otra la voluntad de la Universidad de ofrecerle los elementos básicos para sus tareas de innovación.
En el área de Talleres, en los de Lectura concretamente, las antologías, al no recoger relatos completos, distaron de aspectos desarrollados en los cursos de selección, excepto en lo que se refiere a poemas y a tragedias u obras de teatro.
Durante las primeras dos décadas al menos, conformaron el renglón de material didáctico privilegiado por los profesores, como proyectos personales y como actividades de Complementación Académica o productos anuales de los profesores de carrera, hasta una cierta saturación.
Valdría la pena recapitular y buscar nuevos enfoques, probablemente en antologías digitalizadas y en renovación permanente.
En 1971, gracias al apoyo económico del gobierno del Estado de México, la dirección del Plantel Naucalpan desarrolló un taller de material didáctico para Ciencias Experimentales, con un profesor del área y el apoyo de un par de trabajadores administrativos. Su primera aportación fue la creación de balanzas, utilizadas en el primer semestre de Física y de Química.
Interdisciplinariedad
Entre las razones para evitar la creación de nuevas Escuelas Preparatorias, la Exposición de Motivos de la creación de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato enuncia la “obligación de que la Universidad cumpla sus objetivos académicos de acuerdo con las nuevas exigencias del desarrollo social y científico”. Estos compromisos “…sugieren la conveniencia de poner las bases para una enseñanza interdisciplinaria y de cooperación inter-escolar también en el ciclo de bachillerato… De ahí que “Las razones expuestas justifican plenamente la creación de las nuevas unidades académicas que se proponen, a nivel del ciclo de bachillerato. (GA p. 2B)
Así, “Atendiendo particularmente al carácter interdisciplinario de la enseñanza de estas unidades, en que se conjugan las matemáticas y el español, y el método científico-experimental con el histórico-social, cuatro facultades universitarias han tomado la iniciativa de organizar … la estructura académica de estas nuevas unidades…
Tales facultades son las de Ciencias y Filosofía (de las que surgen esencialmente la enseñanza de las matemáticas, la física, la biología, la lógica, la historia y el español) y de Química y Ciencias Políticas y Sociales (de las que surgen en forma predominante la enseñanza de la química y del método histórico-social aplicado a los fenómenos de la sociedad contemporánea y los estudios prospectivos de una sociedad en pleno cambio) (GA p. 2B).
Los alumnos formados en este aspecto podrían “aprender a combinar profesiones distintas y a realizar actividades interdisciplinarias.” (GA p.7)
Entre las Reglas y criterios de aplicación del plan de estudio, la número 6:
“Así, en el curso de biología —por ejemplo— no sólo se estudiará un texto de biología sino una antología de ensayos o artículos destacados sobre las ciencias biológicas, la investigación básica en biología, la investigación aplicada, que den una imagen viva de lo que es esta disciplina en el conocimiento humano y de sus múltiples y variadas posibilidades. Otro tanto se hará con las matemáticas o con la historia, y en general con todas las materias.” (GA, p.4)
“El profesor podrá darles a leer también algún libro o capítulo de introducción general a la cultura correspondiente a la época de los autores, pero siempre deberá hacerlos leer un mínimo de textos clásicos y modernos llevándolos directamente a sus fuentes.” (GA p. 5)
Son ejemplos prácticos de apertura hacia un trabajo inicial interdisciplinario entre Taller de Lectura e Historia, que se deriva ante todo del enfoque histórico de los estudios literarios, en oposición al enfoque teórico, derivado de la poética.
Esta atención a la interdisciplinariedad central, como se entiende en el momento académico de las concepciones y la planeación de la nueva y primera Unidad Académica del Colegio de Ciencias y Humanidades, no fue seguida de acciones de formación de los profesores, esencial para profesionistas que no lo habían sido en ninguna de sus carreras.
Así, el carácter interdisciplinario de la UACB nunca recibió un verdadero impulso. El término de uso, oral, sobre todo, y comunitario ha sido “interdisciplina”, en vez de “interdisciplinariedad”, y con el sintagma “enseñanza interdisciplinaria” ha tenido una vigencia relativamente amplia y nunca desvanecida del todo, pero no cubierto actividades maduras a no ser esporádicas. La interdisciplinariedad no llegó a tener la importancia en el discurso del Colegio que tuvieron sus principios, y ha sido citada en el discurso más formal o al final de enumeraciones de otras presencias académicas de mayor peso de realidad.
Acaso una explicación de esta carencia pueda atribuirse también a que incluso los creadores del Colegio no tenían a la mano experiencias propias o ejemplos sólidos que proponer a las comunidades del Colegio, porque este enfoque tenía una presencia general limitada en la vida académica comunitaria de la UNAM en las décadas del surgimiento del Colegio.
Con todo, pueden señalarse rasgos de interdisciplinariedad en Taller de Lectura, cuando se incorpora el enfoque histórico a la comprensión de las obras literarias del Siglo de Oro y de los semestres sucesivos (Literatura Universal Moderna y Contemporánea, Literatura Hispanoamericana), que estarían influidas por el contexto social y cultural de su época. Se cumple así la orientación de las Reglas de aplicación del plan de estudios:
“El profesor podrá darles a leer también algún libro o capítulo de introducción general a la cultura correspondiente a la época de los autores, pero siempre deberá hacerlos leer un mínimo de textos clásicos… “(GA, p.5)
Enfoque pedagógico
En realidad, el enfoque de la docencia del Colegio en el discurso de inauguración formal del mismo en la Gaceta Amarilla no lo es exclusivamente pedagógico, sino concreta una mirada cultural ambiciosa, al aspirar a desarrollar una mirada de los estudiantes que comprenda, relacione, sitúe los textos en un tejido complejo de componentes, en una cultura.
“6. La metodología de la enseñanza hará énfasis en el ejercicio y la práctica de los conocimientos teóricos impartidos.” (GA p.5)
El enfoque pedagógico tiende a aplicar procedimientos y a desarrollar habilidades: trabajar, dominar, corregir, aprender, informarse, curiosidad por la lectura, leer, interesarse.
Esta idea se amplía en las Reglas y criterios de aplicación del plan de estudios:
“En los talleres de redacción se harán ejercicios de composición. Resúmenes, cuadros clasificadores, notas, ensayos o artículos.
Se enseñará al alumno a revisar, corregir y perfeccionar un escrito mediante la elaboración de varias versiones del mismo.
En los talleres de redacción e investigación documental se escogerá un tema sencillo de investigación para redactar un artículo durante el semestre correspondiente y se enseñará al alumno las técnicas de información y documentación y la forma de hacer fichas de referencia para clasificarlas y usarlas. En los talleres de lectura se deberá buscar un equilibrio constante de obras de poesía, teatro, historia, filosofía y política, debiendo los estudiantes leer, resumir y comentar las obras, por escrito o verbalmente, en grupos grandes y pequeños, en que se vea su comprensión, interpretación, apreciación, capacidad de promover y participan en la discusión, y su interés en leer por cuenta propia esas y otras obras que les permitan adquirir directamente una cultura literaria, filosófica, histórica y política. El profesor podrá darles a leer también algún libro o capítulo de introducción general a la cultura correspondiente a la época de los autores, pero siempre deberá hacerlos leer un mínimo de textos clásicos y modernos, invitándolos directamente a las fuentes. Para los talleres usará de preferencia las colecciones publicadas por la Universidad.” (GA p.5)
En otras palabras, el proyecto del Colegio, al establecer que los alumnos leerán directamente (adverbio subrayado) los textos, inaugura una enseñanza de fuentes, a través de la lectura de los autores, y no de comentarios, es decir, de la interpretación que el profesor propone.
Por otra parte, la lectura preconizada aspira a una mirada que va mas allá de los textos mismos para considerarlos en la amplitud de la cultura a la que pertenecen.
La visión de la lectura propuesta va más allá del recorrido lineal de los textos y se conecta en una red compleja de actividades: resumir, comentar, la comprensión, la interpretación, la apreciación, el interés propio
Aparece la única alusión concreta pero implícita al carácter interdisciplinario: libro clásico*otro tipo de lectura relacionada. La cultura no es unidimensional sino integra las modalidades literaria, filosófica, histórica y política, lo que dará pie a la aparición de dimensiones interdisciplinarias.
El trabajo de clase se desarrollará, dice la Gaceta, en grupos grandes y pequeños, a través de la participación en las discusiones, en mesas redondas.
No pienso que las concepciones culturales de fondo estén todavía presentes en la totalidad de las comunidades docentes del Colegio, aunque tampoco que hayan desaparecido del inconsciente colectivo. Sin embargo, las propuestas concretas de trabajo en grupo y los itinerarios de operaciones incluidos, a mi parecer siguen vigentes en el trabajo de una parte significativa del profesorado.
Derivaciones comunitarias
Entiendo por derivaciones las formulaciones que las comunidades del Colegio fueron elaborando para incluirlas en el discurso cotidiano y constante para orientar su docencia. No pretendo afirmar que se trató de una operación uniforme y consciente, tras un análisis explícito de los documentos de origen, sino de un empleo que se generalizó con significados estables en el intercambio diario orientado a poner en práctica las “ideas del Colegio” y la concreción de su proyecto, como sucede con los fenómenos del habla. No formalmente conscientes, pero no por ello errados o inciertos.
Para no repetir, retomo una única cita, que describe suficientemente, pero de la que puede ser que estén ausentes algunos matices:
“Se buscará que al final de su formación sepa aprender, sepa informarse y estudiar sobre materias que aun ignora, recurriendo para ello a los libros, enciclopedia, periódicos, revistas, cursos extraordinarios que siga fuera de programa, sin pretender que la Unidad le dé una cultura enciclopédica, sino los métodos y técnicas necesarios y el hábito de aplicarlos a problemas concretos y de adquirir nuevos conocimientos.” (GA p. 4A)
Así fueron surgiendo y agrupándose en el discurso tres principios del Colegio:
· Aprender a aprender
· Aprender a hacer
· Aprender haciendo, o la actividad del alumno en las sesiones de trabajo
No se enunció como principio la interdisciplina (sic), la interdisciplinariedad, ni aprender a ser, no recibido de la UNESCO de Jacques Delors, sino heredado también de Don Pablo una década antes y recogido en el Plan de Estudios Actualizado en 1996.
La cultura del especialista
La cultura del especialista aparece en los enunciados que establecen la distinción entre materias básicas y optativas.
“…se ha pensado que la formación del estudiante del ciclo de bachillerato en algunas disciplinas fundamentales —el método científico-experimental, el método histórico-social, las matemáticas y el español— le proporcionarán una educación básica que le permitirá aprovechar las alternativas profesionales o académicas clásicas y modernas.” (GA p.3A)
Se trata de disciplinas que aportan flexibilidad a la formación del estudiante, porque, por radicalmente fundamentales, son aplicables en todos los campos (informarse, calcular, los métodos).
Sin embargo, hablar de lo básico podía sugerir al lector desatento que el Bachillerato del Colegio sería una escuela de conocimientos elementales. La descripción que hacen los documentos fundacionales desmiente esta incomprensión al concretar la complejidad de los aprendizajes y de los procedimientos docentes.
La concepción de la cultura que funda el Colegio añade una dimensión que amplía las ambiciones de su Bachillerato.
“Pero el plan también está igualmente abierto a fomentar las especialidades y cultura del especialista; incluye algunas especialidades del mundo contemporáneo que son de la mayor importancia, como la estadística y la cibernética.” (p.7). Las dos materias forman parte de las materias optativas de 5°/6° semestres: en la primera opción Estadística I y II y en la 5ª Cibernética y computación.
El mundo contemporáneo es desde luego histórico y se refiere al mundo cultural de 1971, pero el propósito sigue vigente, forma parte del modelo educativo y exige adaptación y puesta al día de la cultura vigente y de los contenidos de esta al aprendizaje de los alumnos.
Acercar a la cultura del especialista, más allá de la cultura general, no por ello vaga e incierta de cada área, es función de las materias optativas de 5º/6º semestres.
“Los cursos optativos previstos conducen al estudio de las profesiones
· en tanto que sus materias básicas permiten que el alumno adquiera una gran flexibilidad y pueda cambiar de vocación, de profesión. El Bachillerato del Colegio recupera la enseñanza de las materias básicas por sí mismas, como base general y no introductoria,
· así como aprender a combinar profesiones distintas y a realizar actividades interdisciplinarias.” (p.7)
Por otra parte, en la perspectiva de vincular escuelas y facultades, las materias optativas tienen también la función de establecer un nexo entre la Enseñanza Media y la Superior.
Esta relación comenzó a existir desde la refundación de la Universidad de Justo Sierra en 1910, cuando la Escuela Nacional Preparatoria fue incorporada como parte de pleno derecho de la Universidad Nacional. Pero del encuentro de la Preparatoria con las facultades no resultaron únicamente ventajas para la formación en el nivel medio superior, pues la Preparatoria, para mejor servir a los estudios de licenciatura, terminó por someter sus materias a las necesidades de aquellas, en vez de determinar en su interior y por razones de su función formativa los contenidos de las mismas, que se vieron definidas también y al menos en gran parte por su función propedéutica.
Las materias optativas, es decir, las materias de 5º/6° semestres tienen ciertamente la función de preparar para las licenciaturas, pero antes que nada la de formar en la adquisición de las habilidades y elementos conceptuales y metodológicos que servirán a los estudiantes para seguir aprendiendo en sus estudios superiores.
De ahí la orientación práctica de explicarles cómo estas materias los preparan para sus estudios futuros.
“4. Cada plantel… organizará conferencias destinadas a explicar el presente plan de estudios y sus reglas de aplicación. Organizará conferencias y mesas redondas explicando el significado de las materias por las que tiene que optar; las combinaciones de materias útiles para los distintos tipos de trabajo interdisciplinario, etc.” (GA p. 4A)
Desde el inicio de la docencia del Colegio las conferencias y el proceso de selección de materias de 5º/6º semestres ha sido constante. Fue uno de los programas permanentes, es decir, repetidos cada año, del Departamento inicial de Psicopedagogía, junto con la elección de carrera.
Formación técnica
El Bachillerato del Colegio desde las primeras enunciaciones de su proyecto (GA p.1) incluye el propósito de una educación para el trabajo.
“...el Colegio de Ciencias y Humanidades, al nivel del bachillerato... permite también un tipo de educación que constituye un ciclo por sí mismo, que puede ser preparatorio, pero también terminal, también profesional, a un nivel que no requiere aún la licenciatura…” (GA, p. 1)
La formación técnica y profesional como adiestramiento merece una amplia descripción en la Exposición de Motivos para la creación del Colegio y en las Reglas y criterios para la aplicación del plan de estudios, reproducidos en la Gaceta.
“Debe enfatizarse que esta iniciativa contempla la posibilidad de que el ciclo de bachillerato constituya no sólo el requisito académico previo para cursar las diferentes licenciaturas universitarias, sino un ciclo de aprendizaje en que se combinen el estudio en las aulas y en el laboratorio con el adiestramiento en el taller y los centros de síntesis de actividades propiamente académicas con un aprendizaje práctico. La Universidad podría inclusive reconocer, para efectos académicos, el trabajo de adiestramiento…tanto en las unidades académicas de la Universidad como fuera de ellas.” (GA, p.2A)
“El estudiante estará capacitado igualmente para desempeñar trabajos y puestos en la producción y los servicios por su capacidad de decisión, innovación, estudio y por la formación de la personalidad que implica el plan académico, pudiendo complementar su cultura con otra técnica y aplicada, ya sea mientras sigue los cursos académicos del plan, ya una vez terminado el mismo.”
Unidades Técnicas y de Artes Aplicadas.
La Unidad Académica elaborará …planes de estudio para el adiestramiento de los alumnos en técnicas, artes aplicadas u oficios que se impartirán a los alumnos: a) en las propias escuelas de la Universidad que ya participan en este tipo de enseñanza, como la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la Escuela Nacional de Música, los Centros de extensión universitaria; b) en las unidades que se funden en la sucesivo; c) en los centros de producción o de servicios que establezcan planes de cooperación para la formación de personal técnico. Estos estudios tendrán carácter optativo. Se extenderá diploma de técnico, nivel de bachillerato…y podrán extenderse antes de que el estudiante termine el plan académico del bachillerato.” (GA, p.4A)
“A lo largo de todo el proceso educativo, nuestro sistema de evaluación de los que (lo que…) enseñamos y de lo que aprenden los estudiantes; presentándoles nuevas posibilidades trabajos técnicos, de oficios y artes aplicadas, …” (GA p.7)
El adiestramiento en talleres, las actividades técnicas profesionales que no exijan licenciatura fueron desde el inicio elemento distintivo del nuevo Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades y también motivo de desconfianza de padres de familia que añoraban para sus hijos la Escuela Nacional Preparatoria y temían su exclusión de las licenciaturas y su confinamiento en una imaginaria casta inferior.
La formación en actividades técnicas profesionales se presenta en la Gaceta Amarilla como un terreno de colaboraciones numerosas y diversas entre escuelas de la Universidad, que ofrecían con generosidad ejemplos de la vinculación propuesta entre facultades y escuelas y el Bachillerato, representado por la Escuela Nacional Preparatoria, y las facultades (problemas 1 y 2) (GA p.1A).
La Gaceta Amarilla p.8 ofrece una “Lista tentativa de las posibles áreas que puede abarcar la formación de técnicos auxiliares en el nivel de Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades y que deberán en definitiva aprobarse o adicionarse posteriormente por el Consejo del Colegio” (GA p.8).
La lista es realmente tentativa, amplísima, tal vez en los confines de lo improbable, al menos en una perspectiva localista del Distrito Federal por a) Razones geográficas: “Tráfico marítimo…” o bien, b) De desmedida ambición tal vez: “Operación de servicios de telecomunicaciones; Sistemas de nuevos métodos de enseñanza; Supervisión de talleres editoriales.” etc.
Siguiendo este impulso y con el apoyo de la Coordinación General del Colegio, se desarrollan desde 1971 las Opciones Técnicas, sostenidas por un grupo de profesores comprometidos, hasta un cierto clímax con opciones exitosas como el Laboratorio de Análisis Clínicos o las referidas a las bibliotecas.
La concepción de Opciones Técnicas incluía entonces un doble propósito: servir de salida lateral con mejores perspectivas laborales para los alumnos que de otra manera desertarían sin obtener el certificado de Bachillerato, o una segunda certificación universitaria además del Bachillerato para los alumnos que se propusieran obtenerla, durante los años de su inscripción en el Colegio o después de la misma, es decir, los exalumnos hubieran obtenido o no el título de Bachiller.
Sin embargo, ya en 1972 o 1973 el gobierno de Luis Echeverría elimina la figura de aprendiz a la que podría asimilarse la del alumno del Colegio incorporado a prácticas laborales necesarias para su formación técnica. Este cambio, imprevisible en 1971, al excluir la incorporación a empresas impide el desarrollo de esta dimensión del proyecto del Colegio y lo obliga a buscar el entrenamiento de los alumnos de Opciones en entidades gubernamentales como el Seguro Social y en Departamentos del Colegio mismo como sus bibliotecas.
En 2015, para adaptarse a la reglamentación vigente en la Secretaría de Educación Pública para obtener el título de Técnico, la Universidad decidió convertir Opciones Técnicas en Estudios Técnicos Especializados cuyas exigencias han eliminado los aspectos de salida lateral, al exigir a quienes los cursan, la regularidad en sus estudios.
Normatividad académica
Las “reglas y criterios de aplicación del plan de estudios” (GA p.4B) incluyen
“3. Permanentemente el Colegio revisará y, en su caso, actualizará el plan de estudios.
Los programas serán publicados anualmente.” (Ibidem)
La primera actualización del Plan de Estudios que generó el Plan de Estudios Actualizado, PEA, comenzó el último mes de 1990 y terminó, con la aprobación del Consejo Técnico y del Consejo Académico del Bachillerato, en julio de 1996.
Los programas se han publicado no formalmente por el Consejo Técnico, al que correspondería esta tarea, sino según las necesidades operativas de las comunidades de los Planteles. Los programas eran rechazados por las academias como programas oficiales, a nombre de la libertad de cátedra.
Conclusión
Termino este recorrido de los propósitos institucionales que orientaron la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, formulados en los documentos presentados al Consejo Universitario el 26 de enero de 1971, y la recolección simple de elementos que se refieren a su cumplimiento en la historia docente y comunitaria del Colegio.
Además de las excusas por la dimensión incluso farragosa y acumulativa de este texto mío, incluyo una cita más de la Gaceta Amarilla (GA p.7B y C):
“La Universidad debe ser la fuente de innovación más significativa y consciente de un país; de innovación deliberada, previsora, que no espera a la ruptura, a la crisis para actuar…a tiempo…con imaginación y seriedad, abriendo a la vez nuevos campos, nuevas posibilidades y mejorando sus niveles, técnicos, científicos, humanísticos y de enseñanza…
La creación del Colegio de Ciencias y Humanidades constituye la creación de un motor permanente de innovación de la enseñanza universitaria y nacional…
El Colegio será el resultado de un esfuerzo de la Universidad como verdadera universidad, de las facultades, escuelas e institutos, … en un esfuerzo de competencia por educar más y mejor a un mayor número de mexicanos…”Ì